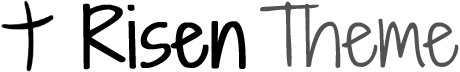“La humildad es como la raíz del árbol, y la mansedumbre es el fruto” (Aut 372)
En la actualidad se habla mucho de autoestima, necesaria para unos mínimos de
salud mental; no es sano despreciarse a sí mismo. El Evangelio, con sus conocidas
paradojas, es capaz de compaginar autoestima y modestia. Jesús alabó a los sencillos,
invitó a sentirse pequeños, pero no despreciables. A nadie acomplejó; más bien fue un
portador de salud psíquica al afirmar la dignidad de hijo de Dios que posee todo ser
humano. A los pecadores públicos, despreciados y sin esperanza de salvación, les
aseguró la acogida recuperación por obra de Dios: “Hoy ha entrado la salvación a esta
casa” (Lc 19, 9), dijo refiriéndose a Zaqueo. Y a la mujer encorvada, la curó, incluso
trasgrediendo el sábado, porque, siendo una “hija de Abrahán” (Lc 13, 16), no era justo
que padeciese un permanente flagelo.
Pero Jesús no enseñó a nadie a fanfarronear ni a ufanarse de nada; contaba con
que la persona sana no necesita reconocimiento, como no lo necesitaba él, que, cuando
querían proclamarle rey, huía al monte a orar en soledad. Jesús invitaba a reconocer la
propia grandeza, de hijos de Abrahán y de hijos de Dios, pero a reconocerla como
regalo, no como logro, y, en consecuencia, a vivir humildemente agradecidos al Padre
por sus dones.
El P. Claret vivió profundamente la humildad; al verse consagrado obispo y
portador de títulos y grandes cruces, escribió acerca de sí mismo: “yo soy un burro
malo cargado de joyas”. Pero nunca silenció esas joyas, sino que confesó la grandeza
del amor de Dios sobre él: “el Señor se dignó valerse de esta miserable criatura para
hacer cosas grandes” (Aut 703). Esta humildad le enseñó a no sentirse con derecho a
nada, y, por lo mismo, no alterarse cuando algo no se le diese. La mansedumbre era en
él, por tanto, fruto de la humildad, además de elección personal para asemejarse a Jesús.