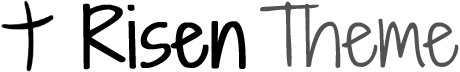Carta del P. General para el mes de Octubre 2014
Las palabras y los gestos de Jesús quedaron grabados en la memoria de sus discípulos. Habían tocado profundamente sus corazones y se convirtieron en el punto de referencia fundamental para las primeras comunidades cristianas que surgieron de su actividad misionera.
Se trata de palabras y gestos que los Evangelios nos trasmiten: el nuevo mandamiento del Señor: “amaos los unos a los otros como yo os he amado”, las bienaventuranzas, los diálogos que acompañaron el encuentro de Jesús con muchas personas, las palabras que dirigió a sus discípulos durante la última cena que compartieron y otros muchos pasajes. En estas palabras y gestos de Jesús encontró la primera comunidad cristiana los puntos de referencia fundamentales para configurar su estilo de vida y su acción misionera. Comprendieron que la “Buena Noticia” no se debía “imponer”. Entendieron que lo importante era que fuera “testimoniada” y “anunciada”, seguros de que, de este modo, sería capaz de conquistar los corazones y llenar de sentido y esperanza la vida de quienes se abrieran a ella.
Jesús invitó repetidamente a quienes sentían el agobio de una vida transida de dolor por los motivos más diversos a acercarse a su comunidad: “Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mt 28-29). La “mansedumbre” -que encuentra también una resonancia en lo que los Evangelios designan con el nombre de “compasión”- fue una de las características del ministerio de Jesús y lo debe ser de cualquier acción misionera.
El Padre Fundador nos exhorta a escuchar la propuesta del Señor: “Bienaventurados los mansos” (Mt 5,4), y a imitar su mansedumbre porque, “es señal de vocación apostólica” (cf. CC 42; Aut 374). Sabemos que él mismo, gran misionero, le dio suma importancia en su propia vida. De hecho, llevó examen particular de esta virtud durante tres años, del 1862 al 1864. Claret concluye el capítulo XXV de la segunda parte de su autobiografía, en que habla de la mansedumbre como una de las virtudes necesarias para dar fruto, con esta oración: “¡Oh Dios mío!, dadme un celo discreto, prudente, a fin de que obre en todas las cosas fortiter et suaviter, con fortaleza, pero al propio tiempo suavemente, con mansedumbre y con buen modo” (Aut 383).
Se trata de una virtud fundamental para nuestra vida comunitaria y nuestro ministerio. La prepotencia y la falta de sintonía con la vida concreta de las personas han sido expresiones frecuentes de aquel clericalismo que el Papa Francisco denuncia repetidamente y que ha hecho tanto daño a la Iglesia a lo largo de los siglos.
Os invito a considerar este aspecto tan importante de nuestra vida durante la celebración de la fiesta del P. Fundador de este año. Sin darnos cuenta nos comportamos a veces como aquel que se siente dueño de la “viña”, que pertenece solamente al Señor, o de los instrumentos que han sido puestos en nuestras manos para trabajarla, que son únicamente medios para servir a los hijos del “Señor de la viña”. Nos situamos, con demasiada frecuencia, por encima de la comunidad cristiana, dictando proyectos y modos de hacer, cuando es a través de la comunidad como el Espíritu hace oír su voz y señala los caminos que hay que recorrer. No faltan quienes adoptan una actitud defensiva ante aquellas personas o grupos que no comparten nuestras tradiciones o nuestros puntos de vista, con el peligro de que la actitud “defensiva” se transforme en algún momento en “agresiva”.
La mansedumbre es aquella virtud que nos mantiene abiertos a los demás porque nos conecta con el modo de hacer y sentir de Jesús. No se trata de cerrar los ojos ante la realidad y quedarse callado ante las injusticias; se trata, por el contrario, de invitar a situarse en la perspectiva desde la que Dios contempla al mundo y a la humanidad, que es siempre una mirada compasiva y amiga. La denuncia surge solamente del dolor de ver que quienes son amados por Dios no son respetados en su dignidad como personas o como pueblos por quienes se creen con derecho a dominar y juzgar a los demás. La mansedumbre es la virtud que permite a la Iglesia ser “sacramento de la salvación” en medio de un mundo tan marcado por toda clase de conflictos como el nuestro –y, probablemente, como el de todos los tiempos–.
La mansedumbre exige capacidad contemplativa. Quien es capaz de “contemplar” al otro y al mundo percibe el amor con que Dios los ama y descubre la acción de su Espíritu en las creaturas. Quien sabe “contemplar” no tendrá la osadía de manipular o de imponer. Sabrá esperar a que la gracia de Dios haga su trabajo en el interior de las personas y la historia, y se sentirá llamado y urgido a ponerse al servicio de esta acción de la gracia.
La mansedumbre debe ser alimentada en la contemplación de Jesús y en la creciente conciencia del amor con que Dios nos ha amado y nos sigue amando a pesar de nuestra falta de respuesta.
La mansedumbre hunde profundamente sus raíces en la experiencia de la misericordia de Dios y nos acerca también al misterio de la Cruz, que es siempre misterio pascual.
Son inspiradoras las palabras del Papa Francisco en “Evangelii gaudium”: “Es verdad que, en nuestra relación con el mundo, se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. Se nos advierte muy claramente: «Hacedlo con dulzura y respeto» (1 Pe 3,16), y «en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres» (Rm 12,18). También se nos exhorta a tratar de vencer «el mal con el bien» (Rm 12,21), sin cansarnos «de hacer el bien» (Ga 6,9) y sin pretender aparecer como superiores, sino «considerando a los demás como superiores a uno mismo» (Flp 2,3). De hecho, los Apóstoles del Señor gozaban de «la simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; 4,21.33; 5,13). Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo… De ese modo, experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fuego en el corazón del mundo” (EG. 271).
El P. Fundador, gran misionero, experimentó concretamente la importancia de esta virtud y procuró que modelara su vida y su apostolado. Concluyo con estas palabras suyas de la Autobiografía: “Conocí que la virtud que más necesita un misionero apostólico, después de la humildad y la pobreza, es la mansedumbre… La humildad es como la raíz del árbol, y la mansedumbre es el fruto” (Aut 372).
Cuando nos disponemos a emprender el camino capitular es importante retomar estos principios fundamentales de la vida misionera y dejar que vayan modelando nuestra vida y marcando todos nuestros proyectos apostólicos.
A todos os deseo de todo corazón una gozosa celebración de la fiesta de San Antonio M. Claret.