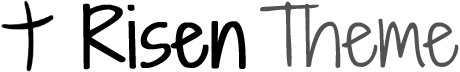No hay civilización —y podemos acudir a la tradición de todos los pueblos— que no celebre el banquete para expresar la unión y la alegría en una fiesta. ¿Concebimos una fiesta de bodas sin convite?… ¿Una fiesta patria sin el banquete de las autoridades?… ¿Un cumpleaños familiar sin la mesa preparada?… ¿Una celebración cualquiera y que no se piense en los buenos platos preparados cuidadosamente?…
Así ha sido y es en todas las culturas. Porque el compartir la mesa es un lazo que estrecha los corazones y acrece la alegría. Y son muchas las civilizaciones que han asociado el banquete al culto religioso, de modo que en el banquete están metidos los dioses.
El pueblo de Israel no fue una excepción, al contrario, lo sintió como ninguna otra nación.
Pero el banquete en Israel tenía un carácter verdaderamente sagrado cuando se relacionaba con el banquete pascual. Aquel cordero asado, y consumido en una fiesta tan bella, significaba la liberación de la esclavitud de Egipto y la alianza con el Dios libertador.
Y a la vez —y esto es muy importante— significaba al Cristo que había de venir para la liberación total de Israel y del mundo. En el banquete pascual, Dios era el primer comensal y el centro de la alegre celebración.
¡Un banquete!… Jesús asume la idea y quiere dejar un banquete a su Iglesia, un nuevo banquete pascual para el nuevo Israel de Dios.
En este banquete, el mismo Señor Jesucristo será a la vez anfitrión, servidor y manjar. Es la consecuencia última de la Encarnación.
Dios da al mundo su Hijo hecho Hombre.
Jesús se entrega en sacrificio por la salvación del mundo.
La carne y la sangre de esta Víctima toman la forma de pan y vino.
Y como pan y vino se entrega Jesús al mundo para que el mundo tenga en plenitud la vi-da de Dios.
La Eucaristía se convierte en prenda, garantía y fuerza de la resurrección y de la vida eterna. En esa Eucaristía, que hoy promete Jesús, se resume, se ofrece y se nos da todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. Jesús, dándose a Sí mismo de esta manera, a Jesús no le queda ya nada más que dar…
El discurso de la sinagoga de Cafarnaúm se desarrolla en un diálogo casi dramático. Por-que a los judíos no les cabe en la cabeza lo que Jesús va diciendo:
– Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
El escándalo estalla violento:
– Pero, ¿Cómo puede éste darnos para comer su carne y su sangre?
Nosotros seguimos el pensamiento de los interlocutores de Jesús y adivinamos las palabras que pudieron salir de sus bocas: -¿Es que somos una tribu de caníbales y antropófagos, o qué?…
Jesús se da cuenta de la situación penosa que crean sus palabras. Pero no las puede negar, ni disimular, ni darles ningún sentido equívoco. Hoy, más que nunca, tiene que ser claro en sus expresiones. Y no atenúa para nada el sentido de lo que profiere: -¡Sí, verdadera comida y verdadera bebida!
No interrumpamos ahora ni el pensamiento ni la palabra de Jesús, que nos asegura:
“Les digo la verdad. Si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida en ustedes.
Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
Como el Padre, que tiene la vida, y yo la tengo por el Padre, así el que me come vivirá por mí.
Éste es el pan bajado del cielo. No como aquel que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente”.
Esta es la gran promesa de la Eucaristía. Negar la realidad de la presencia real, física, personal de Jesucristo, con cuerpo y alma en el Sacramento, es negar la palabra más seria del Señor. Es rechazarle a Él en persona. Es retorcer sus palabras, que no admiten otra interpretación que la literal.
Jesús se dio cuenta del desconcierto que sus afirmaciones y promesa provocaban entre sus oyentes de la sinagoga y no se tiró para atrás en su exposición. De tener sus palabras un sentido diferente del que suena a la primera, el Señor hubiera sido el responsable de la in-credulidad de los judíos, del rechazo que de Él hicieron y de la condenación a que los ex-ponía. Y pensar esto, ¿no sería una terrible blasfemia?…
Las palabras de Jesús nos dicen lo que es la Eucaristía. Es el banquete de los hijos de Dios en su Iglesia. En este banquete es comido Cristo, el alma se llena de su gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es un convite en el que todos los comensales nos unimos en el mismo amor y en la misma esperanza.
Dios Padre por la Comunión encuentra el modo mejor de darse a nosotros en su Hijo.
Jesucristo no ha puesto límites en su entrega a su amada esposa la Iglesia.
Y al comernos a Cristo el Resucitado, el Espíritu Santo se escapa por las llagas de Jesús y se derrama en nosotros como un torrente avasallador…
Sólo un cerebro divino pudo idear semejante maravilla. Sólo de un Corazón de Dios pu-do nacer semejante generosidad. Y sólo los hijos de Dios en su Iglesia somos los afortuna-dos que, creyendo, hacemos nuestra toda la vida divina y todos los bienes inmensos que encierra la Eucaristía.
¡Señor Jesucristo!
Que todos crean, para que todos se sienten con nosotros en la misma mesa tuya…
P. Pedro García, cmf.