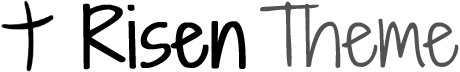Una canción inocente —¡y tan inocente, como que era una canción para niños del catecismo!— decía con tonada también muy simple: “¡Al Cielo, al Cielo, al Cielo quiero ir!”… Y lo repetía: ¡Al Cielo, al Cielo, al Cielo quiero ir!… Pero ahora se me ocurre preguntar: ¿y no habrá más profundidad de la que imaginamos en un canto que nos gustaba de niños y que ahora ya no entonaríamos por nada?…
Porque la realidad de la Persona humana es ésta: busca la felicidad; una felicidad plena; la felicidad de un amor que le sacie todas las aspiraciones del corazón; una felicidad sobre todo que no acabe nunca; y, por lo mismo, una felicidad que no tenga en perspectiva el final traído por una muerte inexorable…
Esta es la realidad nuestra. La de todo hombre y de toda mujer. La del anciano y la del niño. La de todos sin excepción.
Y, a ver, ¿cuándo y dónde se da esa felicidad en el mundo? Nunca y en ninguna parte. Pues aunque se tenga de momento todo lo que se ha deseado, siempre subsistirá la certeza de que todo ha de acabar un día. Entonces, la vida se convierte necesariamente en un fracaso.
Pero esto no lo podemos decir. Porque sería insinuar una blasfemia contra Dios, que nos habría hecho expresamente para ese fracaso tan cierto, tan seguro, tan destructor.
Por eso acudimos a la fe. Y la fe nos dice todo lo contrario acerca de esa experiencia humana. La fe nos asegura que estamos hechos para una felicidad total, plena, inacabable. Una felicidad, sin embargo, que no es de este mundo sino de otro que esperamos. Felicidad que en el lenguaje cristiano la llamamos Cielo.
Si esto es verdad, ¿cantan o no cantan bien los niños? ¿tenemos para reír o tenemos para meditar con esas palabras y esas notas infantiles?…
Ya se ve a dónde va esta consideración en la Fiesta de Todos los Santos que celebramos hoy. Este día se centra en esa palabra que encierra nuestra esperanza, el Cielo, donde se encuentran ya tantos hermanos nuestros y hacia donde tienden irresistiblemente nuestras al-mas. Una fiesta hermosa de verdad, llena de dulce nostalgia y que nos estimula a seguir con coraje por el camino de la vida.
Por una parte, es una celebración en honor de todos nuestros hermanos en la fe que ya triunfaron y están en la gloria de Dios para siempre. Cada uno de ellos se merecería una fiesta suya, una fiesta especial. Pero ante esa imposibilidad de millones y millones de fiestas en el apretado calendario de trescientos sesenta y cinco días al año, la Iglesia los engloba a to-dos en una sola festividad, que es toda para todos los Santos y Santas, y para cada uno en particular como si nadie más estuviera en el Cielo.
Les felicitamos a todos y a cada uno.
Le damos gracias a Dios por la gloria de cada uno en particular.
Y pedimos a cada uno de ellos que interceda por nosotros, hasta que estemos todos jun-tos en la misma felicidad que ellos ya disfrutan y que nadie les puede arrebatar.
Por otra parte, esta fiesta la celebramos por nosotros mismos como fiesta de nuestra espe-ranza.
“La esperanza no confunde”, nos dice el apóstol San Pablo. Quien camina por la vida suspirando por el Cielo, es una persona que no se equivoca nunca. Es la imagen más opuesta al pobre que no sabe de dónde viene ni a dónde va.
Ocurrió en la persecución contra la Iglesia en Vietnam, de la antigua Indochina, donde corrió tanta sangre cristiana. Un niño —inteligente, bien instruido en la doctrina— se encuentra ante el mandarín, y le pide con resolución:
– Mandarín, dame un sablazo en el cuello para poder ir a mi patria.
El Mandarín no entiende nada.
– ¿A tu patria? ¿Dónde está tu patria? ¿Qué no eres de Indochina, o qué?…
– Mi patria está en el Cielo.
– Oye, niño, ¿dónde están tus padres?
– Están en el Cielo, porque murieron por su fe. Yo quiero irme con ellos. Dame un sablazo.
Este muchachito caminaba por la vida con la misma precisión y seguridad que un gran Obispo y Doctor de la Iglesia como era San Basilio, que contestó al ser interrogado sobre su ciudadanía:
– Soy de aquellas inmensas alturas de la grandiosa patria mía.
Cuando suspiramos con vehemencia por aquella felicidad que Dios nos promete, glorificamos al mismo Dios, porque ponemos en ejercicio esa esperanza que, junto con la fe y el amor, nos infundió con la gracia en el Bautismo.
Al soñar en el Cielo, reconocemos que sólo Dios puede llenar todas las aspiraciones de nuestro corazón. Todo lo que no es Dios y no lleva a Dios se resuelve al fin en un fracaso —¡y ése sí que es fracaso de verdad!—, mientras que el tender siempre a Dios hasta poseerlo en su propia felicidad es la realización plena de la persona. No se tiene miedo a nada y se camina con seguridad en todos los pasos de la vida.
Nunca como en esta fiesta nos damos cuenta de la verdad que entraña la frase más repetida del gran san Agustín, que le dice a Dios:
– Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está siempre inquieto, y en continua zozobra, hasta que descanse en ti.
No solamente los niños —los primeros candidatos al Reino de los Cielos—, sino también nosotros los mayores, ¡al Cielo, al Cielo, al Cielo queremos ir!…