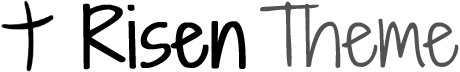Por más que alguien se empeñe, no le será posible encontrar, en la literatura universal de todos los tiempos, una página como el capítulo quince de Lucas. Sólo por ella se le hubiera concedido, sin discusión alguna, el Premio Nobel de Literatura. Son incontables las lágrimas que ha hecho derramar. Es el retrato más espléndido que pintor o fotógrafo alguno haya podido sacar del rostro de Dios. Y éste es el Evangelio que la Iglesia nos propone en este Domingo de Cuaresma. Lo narramos —¡ay, quién lo pudiera hacer como el mismo Jesús, que le debió dar un tono fascinante!—, lo narramos, y después a meditar…
Jesús empezaba a estar harto de los fariseos, cuya mayor acusación era ésta:
– ¡Miren a ése! Siempre rodeado de publicanos, de prostitutas, de gente perdida, de pecadores reconocidos… ¡Hasta se sienta a su mesa para comer con ellos!…
En vez de discursos, aptos para el olvido, Jesús prefirió, para contestarles de una vez, recurrir a la parábola. Y esta vez le salió más que bordada. Se la vamos a oír a Él mismo.
* Un padre, dueño de una gran finca, tenía dos hijos. Y el más joven, soñador alocado, se le presenta un día:
– Padre, dame la parte de la herencia que me toca, pues me quiero ir de casa.
– ¡Hijo mío! Pero, ¿qué dices?…
– Lo que oyes papá, que me voy. Estoy aquí más que aburrido. He aguantado hasta ahora. Soy mayor de edad, y hago lo que me viene bien.
El padre, con el derecho en la mano, reconoce la triste verdad. El muchacho es mayor, y puede irse. Como hijo menor, le toca una tercera parte de la herencia, y al mayor le quedan las otras dos. Y como no se puede llevar las tierras en el bolsillo, hace cuentas el padre, y al cabo de días, arreglado todo según la ley, le entrega en efectivo todo lo que le corresponde. Con el corazón desgarrado le da el último ¡adiós!, y sigue con ojos llorosos la marcha de aquel hijo que se pierde por el camino, mientras se va diciendo: -¡Hacia dónde irá!…
El muchacho se lo ha pensado todo.
-Me voy a una ciudad lejana, lejana…, donde nadie me conozca. ¡Lo bien que la voy a pasar!…
Y, sí; la pasó muy bien. Como había mucho dinero en la bolsa, pronto vinieron los amigotes. Las amigas, contentísimas con aquel galán tan generoso. Pero el muchacho, por lo visto, no sabía sumar ni multiplicar, sino sólo restar. Iba saliendo el dinero a puñados, y no entraba en compensación ni un centavo… Hasta que se quedó sin nada. Los amigos le dejan solo:
-¡Si tú no sueltas, la fiesta no te la hacemos nosotros!… Y las amigas: Si no pagas…, ¡tú verás!…
Sólo, abandonado, degradado por el vicio, muerto de hambre, no tiene más remedio que ponerse al servicio de un granjero brutal, que le encomienda el cuidar la piara de cerdos.
Y, al pronunciar Jesús la palabra “cerdos”, al auditorio, sobre todo a los escrupulosos e hipócritas fariseos, se les debieron estremecer los oídos y rechinar los dientes, porque el cerdo era un animal inmundo, prohibido por la ley. Un judío ni lo podía tocar. Y ahora, el chico se ve en la última degradación, cuando para poder vivir tiene que cuidar a los aborrecidos animales…
El amo le ha dado además una orden criminal:
-¡Y cuidado con comerte las bellotas y algarrobas de los animales! Son para ellos, no para ti. Tú, a contentarte con el pan que se te da…
Hambriento, lleno de mugre, triste, avergonzado de sí mismo, empieza a reflexionar:
-¡Ay! Cuántos criados en la casa de mi padre están hartos de rico pan, y yo aquí me muero de hambre… ¿Y si volviera a mi padre?… ¡Me mata, después de lo que he hecho!… Pero, ¿si volviera a mi padre, con lo bueno que es?… Si llegara a casa, y le dijera: ¡Padre, perdóname! No soy digno de llamarme hijo tuyo, porque he pecado contra el Cielo y contra ti. Recíbeme, y trátame como a uno de tus jornaleros…
Y, dicho y hecho, hacia el padre que se va.
El padre salía cada tarde a otear el horizonte:
– ¡Por allí se fue mi hijo! ¡Si volviera algún día!…
Y aquel día se le empezó a anublar la vista. El corazón le decía más que los ojos.
– Aquel pordiosero que viene por allá… Pero, si parece él. ¡Si es él!…
Echa a correr, saliéndole al encuentro. Se le echa al cuello, se lo come a besos, y no le deja hablar cuando el muchacho empieza su discurso.
– ¡Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo!…
– ¡Cállate!…
Y a los criados:
– Tú, corriendo, tráele un vestido nuevo… Tú, unas sandalias. Mira cómo las trae destrozadas…
– ¡Pero, padre!…
– ¡Calla!, te digo… Y tú vete corriendo, matad el toro más gordo que tenemos en los establos, preparad un gran banquete, llamad a los músicos y danzantes, y organizad una gran fiesta, porque hay que celebrar la vuelta de este mi hijo, que lo creía muerto y lo veo resucitado, se había perdido, y lo he vuelto a encontrar…
Bueno, aquí me quedo. Ya sé lo que me van a decir todos ustedes, una vez oída esta mi desgarbada narración, que dista tanto de aquella del mismo Jesús. Ustedes me dicen:
-¡Esto, ya lo sabíamos! ¡Hubiéramos preferido algún comentario sobre la parábola!…
Y yo me mantengo en mi idea. ¡No; no les hago ningún caso!
Primero, porque no sabría hacerlo.
Y segundo, porque tampoco lo quiero hacer.
Pues nadie tiene derecho a profanar, con palabras propias, la página más bella dictada por nuestro querido Jesús… ¡Dejémosla como está!