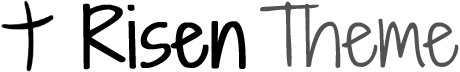¿Nos empeñamos en buscar un Evangelio más simple que el de este Domingo? No lo vamos a encontrar. Se cuenta en un momento. Pero está cargado de ternura.
Dos días antes de ser entregado a la pasión y la muerte, está Jesús enseñando en la explanada del Templo, rodeado de los discípulos y de mucha gente. Como la Pascua está encima, vienen muchos con sus ofrendas para el culto y la conservación del Templo de Jerusalén, gloria de Israel, y sueño bendito de todas las almas piadosas.
Cada uno va echando libremente su limosna en las arcas del tesoro. Los fariseos, y en especial los ricos y fastuosos saduceos, las lanzan con toda solemnidad y en abundancia, por-que tenían mucho que dar.
En éstas ve Jesús, buen observador, cómo se acerca una pobre viuda, llena de miedo y casi avergonzada porque tiene muy poquito, y echa en el tesoro dos moneditas solamente.
Jesús se emociona. Llama a los discípulos y a la gente de alrededor, y les comunica con entusiasmo:
– ¿No lo ven?… Esta pobrecita viuda ha echado en el tesoro del Templo más que todos los otros. Porque todos han echado de lo que les sobra. Mientras que ésta, en su pobreza, ha depositado en el tesoro para Dios todo lo que tenía, todas sus provisiones para la vida.
Aquí está todo. Sencillo a más no poder. Pero la lección resulta soberana.
Ya se ve que toda la reflexión suscitada por este hecho del Evangelio gira en torno a la “generosidad”, ese sentimiento tan bello de las almas grandes: generosidad con Dios y generosidad con el hermano.
¿Qué mira Dios en nosotros, las manos o el corazón?…
¿Cuál es la medida de nuestra entrega a Dios?…
¿Qué damos y hasta dónde damos cuando damos a Dios en el hermano?… (No es un simple juego de palabras; es la pregunta más formal en un examen serio sobre nuestras disposiciones más íntimas)
Para saber lo que es la generosidad no hay más que mirar a Dios, el generoso por antonomasia.
Generoso es el que da en abundancia, el que da con liberalidad, el que da con gozo, el que disfruta dando. ¿Y hay alguien que pueda compararse con Dios?…
En la creación se ha mostrado espléndido a más no poder. Lo ha prodigado todo en una abundancia sobrecogedora.
Cuando se ha tratado de salvar al hombre, Dios ha llevado su generosidad al límite supremo.
Dándonos su Hijo, a Jesucristo, ¿Qué le ha quedado a Dios Padre? Nada.
Dándonos después Jesucristo el Espíritu Santo, ¿Qué le ha quedado a Dios? Nada.
Dándonos Dios su misma gloria, su mismo cielo, ¿Qué le va a quedar a Dios por dar? Nada.
Jesucristo ha querido hacer actual toda esta donación de Dios —de lo que nos ha dado hasta ahora y de lo que nos da como prenda de lo que promete y esperamos—, y nos da su divina Persona en la Eucaristía. Si se da a Sí mismo, ¿Qué más nos puede dar?… Así es Dios.
Y así es —no exageramos nada al decirlo— todo aquel que tiene hecho el corazón a la medida del corazón de Dios.
La persona generosa da todo lo que tiene. No se reserva nada. Porque la generosidad perfecta no está en dar, sino en darse. Cuando se da algo, siempre queda parte que no se da. Pero cuando se da uno a sí mismo, ya no queda nada que dar.
Como se ve, la generosidad y el amor caminan a la par. ¿Cómo será de grande la generosidad? Cuanto sea de grande el amor.
Lo que damos directamente a Dios para el culto, como lo que damos a Dios para las obras de caridad con el pobre necesitado, nace siempre del amor. Daremos en la medida en que amemos. Quien tiene un millón y da un millón, porque ama mucho, da todo, da sin medida. Y quien tiene unos centavos nada más y entrega esos centavos sin reservarse ni uno, da lo mismo que el que ha dado el millón, porque ha dado todo lo que tiene, ha dado el corazón…
En nuestra relación personal con Dios, pasa exactamente lo mismo. Nos lo enseñó con lección magistral, a través de un recuerdo de su niñez, la joven doctora de la Iglesia Santa Teresa del Niño Jesús. A las dos hermanas más pequeñas les presentan una cesta con una muñeca y vestidos de diversas clases con telas muy variadas. Su hermana toma alguno, y Teresa, vivaracha, alarga las manos ante la sorpresa complacida de los demás, y exclama: -¡Yo lo escojo todo!… Una anécdota tan sencilla y familiar va a tener grandes consecuencias en la vida de Teresa, a la que dejamos la palabra, cuando nos dice:
“Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde comprendí que en la perfección hay muchos grados, y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él, en una palabra, de escoger los sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé: ¡Dios mío, yo lo escojo todo! No quiero ser santa a medias. Yo escojo todo lo que tú quieres”… Más tarde dirá: “Desde entonces, no recuerdo haber negado nada a Dios”.
¿Sospechaba la buena mujer del Evangelio —ancianita, viuda y pobre del todo—, la lección que nos estaba enseñando con sus dos moneditas?…
Poniendo una comparación: en cada moneda o en cada billete que damos a Dios para el culto o para la caridad, está marcada una de estas dos letras: una T o una P. Que quieren decir: aquí va Todo o va solamente una Parte de lo que puedo dar. . ¿Va el corazón entero, o me reservo prudentemente algún trocito del corazón para mí?… Sobre el dinero se puede discutir. Sobre el corazón, no. El corazón, o se da entero, o más vale no dividirlo… Porque no trae la misma cuenta dar el Todo o dar sólo una Parte…
P. Pedro García, cmf.