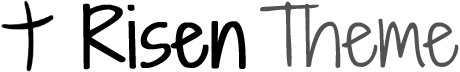Jesús ha resucitado. Lo han visto las buenas amigas cuando iban al sepulcro muy de
mañanita. Pedro atestigua que se le ha aparecido. Han venido los dos de Emaús contando
maravillas… Pero los apóstoles permanecen encerrados, llenos de miedo a los jefes judíos.
Por más que Jesús, digamos, no se aguanta las ganas que tiene de verlos. Porque sigue
tan bueno como antes, y con esas apariciones previas ha ido preparando así, paso a paso,
gota a gota, poco a poco, el ánimo de los suyos para que no les sorprenda, no les asuste y
acepten mejor su presencia.
Es ya el atardecer, Jesús se deja ver en medio de ellos, y los saluda con un jubiloso ¡Paz!
¡Paz a ustedes!…
– ¡Sí! ¡No teman! ¡Soy yo, yo mismo! ¡Miren mis llagas!
Repuestos de la primera sorpresa, los apóstoles respiran hondo, sonríen casi
forzadamente, no creen de tanta alegría, hasta que se van reponiendo de su emoción.
Jesús les infunde su Espíritu Santo, de modo que vayan comprendiendo las Escrituras y
se den cuenta de que sí, que eso de la resurrección es verdad…
Esta primera aparición los deja felices, aunque se les echa de pronto una inquietud por
culpa de la obstinación de un compañero. Tomás, testarudo empedernido, se mantiene en
las suyas:
– Si yo no veo con mis propios ojos las señales de los clavos en sus manos, en sus pies y
en su costado, y no meto mis dedos y mi mano en esos agujeros, ¡yo no creo!…
Así un día y otro día durante toda la semana.
Hasta que Jesús, de nuevo en medio de los Once:
– ¡Ven aquí, Tomás! Aquí tienes mis manos y mis pies, y también la herida de mi
costado. Mete tus dedos y tu puño, a ver si te convences de una vez.
El pobre Tomás se rinde, y postrado de rodillas lanza unas palabras que después de
siglos todavía no se nos caen a nosotros de los labios:
– ¡Señor mío y Dios mío!…
Una amable regañada de Jesús al empedernido discípulo:
– ¿Has creído, Tomás, porque has visto?…
Jesús aprovecha la ocasión para añadir a sus bienaventuranzas otra más, ¡y qué
bienaventuranza!…:
– ¡Dichosos los que creen sin haber visto!…
Ya tenemos, de labios del mismo Jesús, lo que debe ser nuestra fe pascual.
¡Creo, aunque no veo!
¡Adoro, aunque tantos le vayan volviendo la espalda a Cristo!
¡Me rindo al Resucitado, aunque tantos se rebelen contra El!
Porque ésta, y no otra, es nuestra fe y así se muestra al mundo. Una fe firme, alegre,
vivida en fraternidad.
Convencidos de que Jesús está en medio de nosotros. Seguros de que nos da su paz y su
Espíritu para que los llevemos a todos.
No puede ser de otra manera, cuando estamos firmemente persuadidos de que Jesús está
en medio de nosotros, seguros de que nos da su paz y su Espíritu para que los llevemos a
todos.
La fe en Jesucristo nos hace vivir con esplendores de mediodía. La noche es sólo para
los que no tienen fe en ese Resucitado que se ha convertido en la luz del mundo.
Cuando permanecemos en la obstinación de un Tomás no podemos disfrutar de las
alegrías de la Pascua y no contribuimos a la felicidad del grupo. Mientras que cuando
compartimos la fe con los hermanos llegamos, “todos unidos, a formar un solo cuerpo, un
pueblo que en la Pascua nació”…
Demostramos al mundo que somos la “Iglesia peregrina de Dios”, en marcha al
encuentro de Jesús que nos espera.
Proclamamos la Resurrección del Señor. Y ni nos espanta la muerte, porque sabemos
“que somos en la tierra semilla de otro Reino, semilla que germina y se convierte en
cosecha abundante.
Los apóstoles se llamaron siempre a sí mismos “los testigos” de la Resurrección. Con
ello nos señalaban a nosotros nuestra propia misión: ser testimonio de la misma
Resurrección del Señor por la fuerza de nuestro amor.
Ser “testimonio de amor” es un deber que nos impone la conmemoración semanal de la
Resurrección de Jesucristo cuando llega el Domingo, renovación constante en la Iglesia de
la fiesta de Pascua.
La vida del cristiano es una Pascua ininterrumpida.
El cristiano va sembrando alegría silenciosamente, sin meter ruido. Su semblante risueño
se convierte en el mejor misionero del Señor Resucitado.
El cristiano, cuando así vive la fe y el amor, proclama que Jesucristo está vivo, y que en
la Iglesia se le encuentra a ese Jesucristo que llena de felicidad los corazones.
¡Señor Jesucristo!
Tú no resucitaste para irte al Cielo y desentenderte de nosotros.
Tú, resucitado, estás más cerca de nosotros que nunca.
Que adivinemos tu presencia.
Que seamos tus testigos.
Que creamos cada vez más fuerte, aunque la incredulidad crezca a nuestro alrededor.
Los que duden, que tengan bastante con mirar nuestra cara: la felicidad que irradiamos
es nuestro mejor sermón…