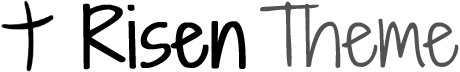La fiesta de la Ascensión de Jesús al Cielo es para el pueblo cristiano un día lleno de esplendor. Lo cantaba la conocida coplilla: “Tres jueves hay en el año – que relumbran más que el sol: – Jueves Santo, Corpus Christi – y el día de la Ascensión”.
Así tenía que ser. Porque no cabe sino la alegría cuando se contempla el triunfo de Jesucristo y se sabe con plena seguridad que el Señor continúa en medio de nosotros.
Pues éste es el mensaje del Evangelio de hoy.
Mateo nos habla de aquella aparición a los Apóstoles en una montaña de Galilea. Ven al Señor, caen a sus plantas y lo adoran, por más que algunos dudan de que sea el Señor o no acaban de creer todavía, aunque al fin se rinden todos. Es el Jesús bueno de siempre, pero esta vez les habla con tono solemne y de majestad inmensa:
– Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todas partes y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
No cabe mayor ponderación. Jesús se proclama a sí mismo como el Cristo, el Salvador y el Rey del Universo. Pero también como nuestro hermano y amigo, que no nos abandona. Por eso añade esta promesa solemne:
– Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final del mundo.
Mateo no habla de la Ascensión de Jesús al Cielo. Es Lucas quien nos la cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y resulta una lectura obligada en la Misa de hoy.
En el monte de los Olivos, al Este de Jerusalén, ante la mirada de los Once, de María y de varios amigos, comienza a subir Jesús hacia las alturas, y cuando se pierde detrás de la nube y todos siguen mirando embobados arriba, viene la promesa de Jesús transmitida por los dos Ángeles:
– “¡Volverá!”. Volverá de la misma manera como lo han visto subir a los cielos.
¿Cómo no va a ser éste un día todo lleno de luz, de gozo, de alegría grande, ante semejante triunfo del Señor y de tal seguridad de su presencia entre nosotros?
– “Se subió al Cielo a la vista de ellos”. ¡Qué triunfo el de Jesús.
– “Con ustedes me quedo hasta el fin del mundo”. ¡Qué felicidad la nuestra!
– “Volverá”. Qué esperanza la de la Iglesia, la cual repite siempre anhelante: “¡Ven, Señor Jesús!”.
No es extraño lo que nos dice Lucas rápidamente en su Evangelio:
– “Y ellos se volvieron a la ciudad contentos, lleno de alegría indecible”. Y esa alegría es la que experimentamos nosotros todavía hoy en la celebración de este misterio inefable.
Al contemplar con los ojos de la fe la entrada de Jesús en la Gloria, se acaba para siempre esa idea de que el Reino de Jesús va a ser un reino material, un dominio sociopolítico del mundo.
Todo lo contrario.
Para entender el Reino de Cristo, y a partir de este momento, miramos al Cielo y nada más.
Si miramos hacia la tierra es sólo para darnos cuenta de que aquí nos estamos ganando el Reino verdadero, que no es de este mundo, sino del otro.
¿Cuál es, entonces, nuestra actitud cristiana ante el Reino? Ciertamente que no es una actitud pasiva. No se trata de no hacer nada, de dejar que las cosas pasen. Sino, todo lo contrario, de hacer que ocurra algo, de que el mundo cambie, de que nuestro mundo sea un mundo digno de Dios.
Aquí tenemos que implantar el Reino de Jesucristo haciendo discípulos a todos los hombres.
¡Que reine la fe en Jesucristo!
¡Que no se apague el fuego del amor a Jesucristo!
¡Que el mundo siga esperando siempre en Jesucristo!…
Esto es lo que hacemos directamente con nuestro papel de apóstoles y de evangelizadores: ganar almas para Jesucristo el Señor.
Pero hacemos algo más.
Aquí tenemos que implantar el Reino de Jesucristo trabajando por un mundo mejor, por un mundo nuevo, en el que reinen la paz entre los hombres; el amor a los hermanos; la justicia con los pobres primeros evangelizados de Jesús; la acogida a los pecadores; la seguridad de los niños tan amados del Señor; el respeto y la liberación de la mujer, tal como la respetaba y quería Jesús…
En una palabra, con nuestro trabajo vamos preparando el Reino de Dios en la tierra, hasta que Jesucristo lo establezca definitivamente con su vuelta gloriosa.
¡Señor Jesucristo, Rey de la gloria!
Hoy te vemos subir al Cielo, donde estás siempre intercediendo por nosotros ante el Padre.
¿Y para qué te has ido? Adivinamos que Tú estás allí auténticamente impaciente por vernos a tu lado.
Nos quieres tener donde Tú mismo estás.
Vemos que el Cielo no sería Cielo para ti, si te faltáramos nosotros. ¡Nos quieres tanto!…
Dios, siendo Dios, estuvo feliz toda una eternidad antes de la creación, disfrutando de la intimidad de sus Tres Divinas Personas. Y no necesitaba de nada ni de nadie para su gozo infinito.
Pero desde que Dios se hizo Hombre Tú, Jesús, te has hecho mendigo de nuestro amor, necesitas de nuestra compañía, y nos llamas con gritos apremiantes.
¡Que nadie de nosotros falte a la cita! ¡Que todos subamos allí un día contigo! Amén, amén…
P. Pedro García, CMF.