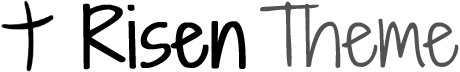¿Es verdad que Jesucristo resucitó?… Quien lo dude, que venga a una de nuestras
asambleas dominicales. La Misa del Domingo, más que ninguna otra circunstancia, está
pregonando a todo el mundo que sí, que Jesucristo está vivo. De lo contrario, ¿cómo se
puede explicar que después de dos mil años se vaya repitiendo, al pie de la letra, lo que hoy
leemos en el Evangelio?
Plantémonos en el día de la Resurrección. Es el día primero de la semana. Los apóstoles
no saben ni qué pensar ni qué hacer. Se van repitiendo el cuento que les han traído esas
mujeres alocadas, de que han tenido visiones de ángeles y que han visto al mismo Señor en
persona. Pero, ¿quién les va a creer, con la imaginación que tienen?…
Así están discutiendo bien encerrados en el salón, cuando Jesús en persona que se les
hace presente, y les saluda con la fórmula más clásica de la Biblia:
– ¡Paz! ¡La paz con ustedes!…
Se arma un revuelo, mientras gritan aterrados:
– ¡Un fantasma! ¡Un fantasma!…
Jesús trata de tranquilizarlos:
– ¿Por qué se asustan y por qué dudan? Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo, yo mismo!
Toquen y comprueben. Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo.
Se van serenando, y ahora no acaban de creer por tanta alegría. Jesús le sonríe a cada
uno, y cada uno va cruzando su mirada con la del querido Maestro.
Jesús les abre la inteligencia para que comprendan las Sagradas Escrituras.
– ¿Se dan cuenta ahora de cómo el Cristo tenía que padecer y resucitar después?
Además, a todas las gentes se les tiene que predicar, en nombre de Cristo, la conversión y el
perdón de los pecados. Y ustedes, sí, ustedes van a ser los testigos de todo esto.
Lucas, un psicólogo tan fino, es quien nos cuenta así la primera aparición a los
apóstoles. Y es una descripción enormemente rica. Alude sin duda a la práctica de la
Iglesia, que desde el principio desarrollaba así la asamblea dominical, en la que se
proclamaba abiertamente:
¡Jesús ha resucitado de verdad!…
¡Jesús está aquí, presente en medio de nosotros!
¡Jesús nos trae la paz!…
¡Jesús nos merece el perdón de los pecados!…
¡Jesús debe ser predicado!…
¡Seamos todos nosotros testigos de esta nuestra fe!…
Cada una de estas proclamas hace arder al mundo con el fuego del Espíritu. Pasan los
años, y no hay manera de que se amortigüen los ecos de esta predicación ni se apague ese
incendio abrasador.
¿Ha resucitado verdaderamente Cristo?
Nuestra Misa dominical lo proclama cada vez con verdadero vigor. Si se leen las
Escrituras, ¿quién es el que nos habla, sino el mismo Jesús?…
Si el que preside la asamblea nos ilustra con su predicación, ¿no es el mismo Jesús quien
nos sigue abriendo la inteligencia para entender la Palabra de Dios?
Si se parte el Pan, ¿no es el mismo Jesús el que va repitiendo todavía: Esto es mi
Cuerpo, esta es mi Sangre, éste soy yo?…
Cada Eucaristía se convierte en un estrechar el lazo que nos une con Dios y con los
hermanos. El abrazo y el beso santo, como lo llama San Pablo, que nos damos mutuamente
ante el Señor, es signo y es fuerza de la paz que difundimos los cristianos a nuestro
alrededor, la misma paz que Jesús nos daba en esta su primera aparición de resucitado.
Esto no puede traernos más que el gozo incontenible de vernos salvados.
¿Cómo no vamos a estar contentos con Jesús en medio? ¿Cómo no vamos a sentirnos
felices si entre nosotros reina el amor? ¿Quién nos puede quitar la alegría que comunica la
paz de Dios, suma de todos los bienes mesiánicos proclamados por los profetas que
anunciaban la venida de Cristo?…
En nuestra asamblea dominical sentimos como nunca lo que es el perdón de Dios.
Comenzamos reconociéndonos pecadores, y acabamos sabiendo que Jesucristo, el que
está en el Cielo intercediendo siempre por nosotros, ha satisfecho una vez más por nuestras
culpas y ha reafirmado, enviándonos su Espíritu, la paz establecida entre el Dios bondadoso
y el hombre pecador.
Al marcharnos de la iglesia, sabemos que salimos al mundo para llevarle los tesoros de
gracia, de amor y de paz que han inundado nuestras almas.
La Misa de cada domingo nos convierte en apóstoles y en testigos del Señor Resucitado.
Con los ojos de la fe, y bajo los signos que Él mismo nos dejó, lo hemos visto, lo hemos
tocado, hemos compartido con Él la mesa, con mucha mayor seguridad que si lo
hubiéramos tocado físicamente con nuestras manos. Los sentidos podrían engañarse, pero
con la fe, que es fiarse de la Palabra del Señor, no hay dudas posibles…
¡Señor Jesucristo!
Con tu resurrección has hecho amanecer la aurora del mundo nuevo, de la nueva
creación.
Ahora nos damos cuenta de que nuestras aspiraciones de paz, de justicia, de amor, no
son una fantasía vana.
Porque eres Tú, ¡Tú mismo!, quien nos viene a decir: ¡Soy yo, no teman! Vengo para
hacer nuevas todas las cosas…
Y eres Tú quien nos repite y nos lanza cuando nos reunimos contigo en torno a tu altar:
“Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros
estoy!”…