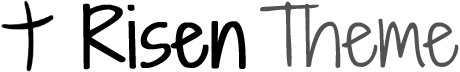Al celebrar hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad me viene a la memoria lo que ocurrió en un día de mayo ya muy lejano, víspera de la coronación de la Reina de Inglaterra Isabel II, a la que querían ofrecer un triunfo resonado.
La expedición de aquel coronel inglés estaba a punto de conquistar la cumbre del Everest, la montaña más alta de la Tierra en el Himalaya. Nadie había llegado hasta entonces a tales alturas. El jefe de la expedición encargó a dos hombres escogidos el asalto final a la orgullosa montaña, coronada siempre de nieve helada. Cuando los dos expedicionarios alcanzaron la cima, se dieron un fuerte abrazo y rindieron su alabanza a Dios, cada uno según su fe. El indio de Nepal depositaba allí un puñado de arroz, y el cristiano neozelandés dejaba como testimonio el pequeñito Crucifijo que un misionero había entregado a la expedición para este momento. Colocados en la altura mayor de la Tierra, no cabía otra actitud que la adoración al Ser supremo.
Este hecho nos invita a descubrir nuestros sentimientos y posición ante el misterio más grande que nos propone nuestra fe. ¿Podemos pensar en una verdad más alta e insospechada que la Trinidad de Dios?… Es imposible buscarla. Jamás nuestro entendimiento hubiera encontrado ni imaginado tan siquiera un Dios con Tres Personas distintas, con un Padre que es Dios, con un Hijo que es Dios, con un Espíritu Santo que es Dios, y que, sin embargo, no son tres dioses sino un solo y único Dios.
Si por la revelación que nos hizo Jesucristo hemos llegado hasta la cima de este misterio, lo primero que hacemos es adorar, contemplar, rezar… Darle gracias a Jesucristo que nos hizo conocer todos los secretos del Padre…
Y después, abrazarnos todos como hermanos, ya que en la Trinidad Santísima formaremos unidos la gran familia de Dios, en una misma gloria con nuestro Padre, con Jesucristo el Hermano mayor, y estrechados con el amor inmenso e inagotable del Espíritu Santo.
Resulta una delicia del espíritu el contemplar la acción de cada una de las Tres Personas de la Santísima Trinidad. Es curioso lo que le pasó a Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo que ha tenido la Iglesia. Explicaba en clase el misterio de la Santísima Trinidad mientras sostenía con la mano una candela que le alumbraba. Los discípulos notan que el profesor se queda pensativo, extasiado, y se preguntan: -Pero, ¿qué le pasa a Tomás?… El gran Maestro seguía cada vez más absorto, la llama le alcanzaba ya la mano, le quemaba los dedos, y Tomás, ¡nada!, sin darse cuenta del fuego… Y es que no podía pensar ni podemos pensar nosotros ninguna cosa más alta que este misterio de la Trinidad.
En Dios vemos al Padre ─“Padre de Nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro misericordioso”, como lo llama San Pablo─, y contemplamos al Dios Creador de todas las cosas. Se ha pasado una eternidad pensando en los que íbamos a ser sus hijos. Nos conocía y nos amaba antes de llamarnos a la existencia. Aunque le fallamos con nuestra culpa, Él nos per-donó bondadosamente, mandándonos para salvarnos a su Hijo hecho Hombre, nuestro Señor Jesucristo. En Jesús nos ha hecho hijos suyos, y su divina ilusión es vernos salvados para siempre en su morada celestial.
¿Qué decimos de Jesús, nuestro querido Jesús? El Hijo de Dios se hace Hijo de María, hermano nuestro, y desde el pesebre hasta el taller de Nazaret, desde los caminos de Galilea hasta el Cenáculo, desde el Calvario hasta el sepulcro vacío y la subida al Cielo, no ha hecho sino amarnos, darse a nosotros con entrega, y ahora en su gloria no cesa de interceder por nuestra salvación.
El Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, nos hace amar a Dios con el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros, ora siempre dentro de nuestro corazón, y nos empuja de continuo hacia Jesús hasta que nos encontremos con Él en su misma felicidad.
Así, así, más que con intrincadas teorías, nos gusta mirar a la Santísima Trinidad en lo que ha sido y es para nosotros. ¡El Dios Creador! ¡El Dios Salvador! ¡El Dios santificador!…
Todas las criaturas llevan el signo de la Trinidad Santísima, pues todas están hechas como una imagen y reflejo de la vida íntima de Dios. Todas van proclamando la acción de un Padre todopoderoso, que con sola una palabra las llamó a la existencia y todas aparecieron llenas de vida y de hermosura. Todas se ven centradas en Jesucristo, el Hijo que se hace Hombre para elevar el universo entero a las alturas de Dios. Todas pregonan el amor del Espíritu Santo, que ha movido la sabiduría y el poder de Dios para que realizaran la maravilla de la creación y de la salvación.
Por eso, ante el misterio de Dios, decimos y cantamos gozosos:
¡Te alabamos, oh Santísima Trinidad! ¡Te adoramos y te bendecimos!
Te aclamamos, Dios nuestro, Uno y Trino, por tu gloria inmensa.
Y te amamos por la bondad inagotable que derrochas con nosotros…
Tú que vas a ser nuestra felicidad sin fin, llénanos desde ahora de tu conocimiento, de tu amor, de tu gracia, de tu paz.
¡Gloria a Ti, Dios Uno y Trino, que nos manifiestas tu gloria y nos haces partícipes de tu misma vida y felicidad!…