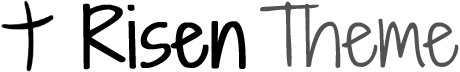El primer día de la semana ha sido tremendo para los apóstoles.
Unos, que sí, que el Señor ha resucitado.
Otros, nadando en la duda, van diciendo a los más cerrados: -Las mujeres son mujeres y tienen mucha imaginación, pero no pueden engañarse tanto…
Los dos de Emaús hablan muy entusiasmados, y saben lo que se dicen…
Pedro y Juan han visto el sepulcro vacío y sin los guardias… Si el Señor no está vivo, todo esto no se explica.
Otros, ¡nada!, no hay manera de que se rindan.
Y todos, a la vez, muertos de miedo ante los jefes de los judíos que pueden echar mano a los discípulos después de haber acabado con el Maestro, y ahí están encerrados y con las puertas atrancadas.
En éstas están, cuando el Señor se presenta en medio con saludos y formas inusitados, y con una cara, con una sonrisa y una alegría que nunca le habían visto:
– ¡Paz a ustedes!… ¡Miren las llagas de mis manos! ¡Miren ésta de mi costado!… ¡Reciban el Espíritu Santo!… ¡Vayan por el mundo y lleven mi perdón! A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados…
Los discípulos empiezan a respirar confiados:
– ¡Sí, es el Señor!…
Falta Tomás en el grupo, y no hace caso alguno a los demás cuando se lo aseguran:
– ¡Que sí, que hemos visto al Señor!…
Y él, testarudo: -¡Pues, yo no creo!
Y así toda la semana. Hasta que se rinde al fin en la próxima aparición de Jesús, ante quien exclama, vencido:
– ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le recrimina:
– ¡Tomás, Tomás! Tú crees porque has visto. ¡Felices los que creen sin ver!…
No sabe uno cómo reaccionar ante estas dos apariciones de Jesús, tal como nos las cuenta Juan. ¡Son tan ricas, son de tanta importancia, nos prometen y nos dan tanto!…
Vemos, ante todo, cómo Jesús nos da su paz, esa paz anunciada por los profetas y que es la suma de todos los bienes que nos iba a traer el Mesías prometido: la paz de Dios, la paz entre los hombres, la paz de la conciencia y del corazón .
Para ello, ¡fuera la culpa! El pecado es incompatible con la vida de la Resurrección.
La Iglesia va a tener, recibido del Señor, el poder de perdonar, ese poder que es exclusivamente de Dios, pero que Jesús se lo otorga a sus Apóstoles y a los Pastores de la Iglesia como un ministerio en verdad grandioso. Ellos lo ejercerán cuando digan al pecador:
– Yo te absuelvo y te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¡Vaya regalo que nos hace el Señor Resucitado!…
Para perdonar y para ser perdonados nos da su Espíritu, merecido con su pasión y su muerte redentoras, y que derramará clamorosamente sobre la Iglesia en el ya cercano día de Pentecostés…
Todos estos regalos nos los da Jesús con la única condición, por parte nuestra, de que tengamos fe. Una fe grande en Él. Escuchamos cómo termina el Evangelio de hoy:
-Todo esto queda escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis la vida eterna.
Tomás se convierte para nosotros en un símbolo. ¿Tenemos que ver para creer?… ¡No! Eso honraría muy poco a nuestro Señor. Sería fiarnos de nosotros, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos, y no sería fiarnos de la palabra de Dios.
Creer es confiar en Dios, darse a Él, amarle sin ver nada, seguros solamente de esa palabra suya que es veraz.
Todo eso que hoy leemos en este Evangelio tan rico, los cristianos lo revivimos cada domingo en la celebración de la Palabra y de la Eucaristía. En este acto semanal de la Misa, que la Iglesia Católica nos impone a sus hijos,
vemos con la fe al Señor, que se hace presente entre nosotros;
escuchamos su Palabra, recibimos su perdón, y nos llenamos de su vida al recibir en Comunión su Cuerpo y su Sangre;
oramos juntos como los apóstoles; nos animamos; sostenemos la fe de los que dudan; sentimos el Espíritu que se nos da en la Iglesia; nos damos la paz del Señor; vivimos la alegría del Resucitado…
¡Señor Jesucristo!
¡Qué rico, qué generoso, qué magnánimo, qué feliz te presentas hoy a nosotros!
Nos das tu paz. Nos otorgas tu perdón. Nos regalas tu Espíritu. Nos inundas de alegría…
Creemos en ti, Señor. Y te amamos. Y no soñamos ya sino en verte un día cara a cara.
Desde los esplendores de tu gloria, acuérdate de tantos hermanos nuestros, redimidos y salvados por ti, que no saben lo que son las alegrías pascuales. ¿Por qué han de vivir tan pobres, tan marginados, tan lejos de toda esperanza?… Nuestro cantar sería más gozoso si lo entonáramos con ellos: -¡Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor!…
P. Pedro García, CMF.