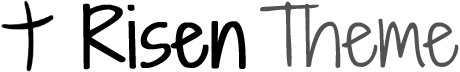Pocas páginas del Evangelio ganarán al de este Domingo en simpatía, en viveza, y, no digamos, en lección importante.
Nos encontramos ante la enseñanza central de todo el mensaje del Señor.
Aquel doctor de la Ley quiso poner en algún aprieto a Jesús, y, sin él pretenderlo, arrancó a la imaginación de Jesús una parábola formidable, genial, que, oída una vez, ya no se olvida jamás. Probablemente, Jesús salía de Jericó hacia Jerusalén, y le detiene el doctor para plantearle una cuestión:
– Maestro, ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?
– Ahora soy yo el que te pregunto a ti: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
– Lo primero de todo, lo que recito cada mañana con el shemá: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu: y a tu prójimo como a ti mismo.
– Muy bien, doctor. Has respondido muy bien. Haz esto mismo, y tendrás la vida.
El doctor se sintió halagado. Pero, para justificar su pregunta, pide ahora una aclaración muy interesante:
– ¿Y quién es mi prójimo?…
Porque para los legistas, y en la mentalidad del pueblo, prójimo era el pariente, el amigo, el conciudadano que se portaba bien. Pero otros…, ya no era tan claro.
Jesús da una respuesta inmediata con una parábola inigualable, inspirada en el mismo camino que seguía, pues había un desfiladero a unos veinte kilómetros de Jerusalén, y cerca una posada. Era muy peligroso pasar por esa ruta, dado los muchos asaltos que por allí se perpetraban. Así, que contesta:
* Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de sus vestidos, le robaron, le golpearon, y lo dejaron medio muerto. Pasa por allí un sacerdote de la Ley, lo ve, da media vuelta, y se va… Un levita, servidor del Templo, hace lo mismo: lo mira, da otra media vuelta, y lo deja allí sin preocuparse… Pero llega un samaritano, lo ve, se conmueve, lo alivia derramando sobre las heridas aceite y vino, lo carga después en su propio jumento y lo lleva al mesón. Lo entrega al posadero con este preciso encargo: toma dos denarios, y cuídalo. Si gasta algo de más, me lo dices a la vuelta, y yo te lo pago todo.
El doctor estaba que ardía. Esa palabra samaritano le caía como una bomba, pues los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. Pero, tiene que aguantar ahora la pregunta decisiva de Jesús:
– ¿Quién de estos tres —el sacerdote, el levita o el samaritano— te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Como no tenía otra alternativa, el doctor se vio obligado a responder:
– El que ejercitó con él la misericordia.
¡Ya se cuidó bien de decir “el samaritano”, ya!… Y Jesús le respondió con cierta ironía:
– Vete, y haz tú lo mismo.
Jesús ha estado genial.
Aquí no valen palabras bonitas. Aquí no valen promesas. Aquí no valen sentimientos. Aquí solamente valen las acciones concretas. Aquí cae de primera nuestro repetidísimo refrán: “Obras son amores, que no buenas razones”. El amor se demuestra con las obras, y nada más.
¿Y a qué prójimo tiene que ir dirigida la ayuda? ¿Al pariente? ¿Al amigo? ¿Al de mi tierra? ¿Al que le debo un favor?… ¿O entra también el desagradecido? ¿Entra incluso mi enemigo declarado?…
Aquí está la radicalidad del Evangelio y la perfección del discípulo de Cristo.
El amor no conoce fronteras. El amor se ejercita con todos por igual: con los que nos quieren y con los que nos odian, con los que nos van a pagar bien y con los que van a volverse contra nosotros apenas les ayudemos…
Recuerdo haber leído con emoción la historia de un sacerdote santo. Médico de profesión, al estallar la revolución española cuidaba los enfermos de un hospital. Un día traen al asesino más temible, que llegaba con la pierna rota.
El sacerdote Juan y el miliciano Enrique entablan una lucha emocionante y desesperada de amor y de odio. El miliciano le repite constantemente al Sacerdote y Doctor:
– Juan, cúrame bien, cúrame bien, que cuando esté curado te lo pagaré todo.
Así un día y otro durante dos meses. El sacerdote Juan no llegaba a dormir tres horas diarias por atender a Enrique, ¡que al fin curó, y le llegó la hora de pagar tanto beneficio a su bienhechor!
Cuando van a buscar al Padre Juan para llevarlo a fusilar, está Enrique entre los asesinos. El Padre no puede reprimir un desahogo muy comprensible:
– ¿Tú también, Enrique?…
Pero el miliciano, insensible a todo:
– ¡Venga! ¡Al camión! Ya te dije que te lo pagaría todo.
Y le enseña la pistola:
-¿Dónde quieres que te dé yo la inyección a ti?…
Se la dio, y bien certera, en el mismo corazón.
Naturalmente, que ahora el Padre Juan, sacerdote claretiano, está camino de los altares… Por lo visto, había entendido a Jesús quién era el verdadero prójimo…
P. Pedro García, CMF.