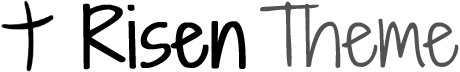El Domingo pasado vimos cómo Jesús habló a los apóstoles de lo que le esperaba al llegar a Jerusalén: luchas, la pasión, la muerte en la cruz. Se lo comunicó a los suyos, y éstos se quedaron espantados. Por más que Jesús les hablaba de que todo aquello era necesario, y que después resucitaría, los pobres discípulos no entendían nada. Así comienza el Evangelio de hoy:
– Jesús atravesaba la Galilea de escondidas, porque no quería que ninguno lo supiese. E instruía a sus discípulos diciéndoles: Estoy a punto de ser entregado en manos de los hombres, y me matarán; pero, una vez muerto, resucitaré.
¿Verdad que es imposible hablar más claro?… Con todo, sigue diciéndonos el Evangelio:
– Pero ellos no comprendían estas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones.
Caminaban hacia Cafarnaúm, y por lo visto iba Jesús solo, meditabundo, mientras que los Doce se entretenían en una acalorada discusión. Jesús no interviene. Espera llegar a casa, y cuando ya están en ella, les pregunta, serio pero comprensivo:
– ¿De qué venían discutiendo por el camino?
Todos se callan como petrificados. Porque la discusión había versado sobre un asunto trascendental, a saber: ¿Quién de todos es el más importante?
Ya veían que Pedro era el distinguido de veras, y hasta le había prometido Jesús ponerle al frente del Reino. Y los otros, ¿en qué orden iban a ocupar los diversos cargos o ministerios?… Ya vemos lo que entendían del camino de la cruz. De esto no se les quedaba nada…
Ante el silencio de todos, se sienta Jesús, los hace sentarse también a su alrededor, y les adoctrina:
– ¿Hay alguno que quiera ser el primero de todos?… Pues, que se ponga el último de todos y que quiera ser el servidor de todos. ¡Ése se constituye en el primero y el más importante!
Y realiza entonces un gesto que no se nos olvidará jamás en la Iglesia. Llama a un niño pequeñito de la casa o que está jugando en la calle —representación viva de todos los humildes y de los pobres—, lo coloca en medio del corro, lo abraza tiernamente, y les dice:
– Quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino a Dios mi Padre que me ha enviado.
Es éste uno de esos pasajes clave en el Evangelio de Jesús. Y la Iglesia lo va a tener presente como un precepto capital del Señor: ¡la humildad! ¡el servicio a los demás! ¡el ponerse en el último puesto escogido voluntariamente! ¡el hacerse niños! ¡el acoger a los pobres!… En una palabra, el ser como Jesús, que no vino a ser servido sino a servir…
Hoy nosotros entendemos esta enseñanza de Jesús con relativa facilidad.
Hemos contemplado a Jesús colgando del madero después de una pasión horrorosa…
Hemos visto en la Iglesia multitud de santos que han seguido sus huellas y se han dado a las obras más heroicas de caridad…
Observamos cada día cómo tantos hermanos nuestros se entregan a las obras más humildes y escondidas, hechas todas con un espíritu de servicio y un desinterés que no se hallarán en otra parte…
Pero los apóstoles tenían en aquel entonces la mentalidad de su pueblo. ¿Y cómo esperaba Israel al Mesías? Repetimos muchas veces esta idea, porque es necesaria para entender a Jesús en tantos hechos de su vida.
Para Israel, el Cristo futuro tendría una dimensión política. Haría su aparición entre las nubes del cielo. Pondría en fuga a todos los enemigos, y haría de Israel un reino poderoso, rico y lleno de esplendor sobre todas las naciones.
Viene ahora Jesús —que no niega y hasta confiesa ser el Cristo prometido—, y va en una dirección completamente contraria.
¿La salvación? ¡Sí! Pero no contra el poder de los romanos opresores, sino contra Satanás y el pecado…
¿Riqueza? ¡Sí! Pero no como la de Salomón, el rey en cuyo tiempo corría el oro por las calles…
¿Gloria? ¡Sí! Pero la que le viene de su Dios, que hará de Jerusalén la ciudad santa, hacia la cual afluirán todos los pueblos en pos del Cristo el Salvador, luz de todas las gentes y la gran gloria de Israel…
Entonces, cuando quede establecido el Reino, ¿quiénes van a ser los más distinguidos? La Iglesia, encargada por Jesús para llevar adelante la obra del Reino, lo ha entendido perfectamente.
El cristiano más distinguido no es el del primer puesto, sino el del último lugar.
El cristiano más brillante no es el de más talento, sino el más humilde y escondido.
El cristiano más honrado no es que más luce, sino el que mejor sirve.
El cristiano más apreciado no es el que más tiene, sino el que reparte más.
El cristiano más meritorio es el que abraza al niño, el que se coloca en medio de los más pequeños, el que está junto a la cama del enfermo, el que se mete entre los detenidos de la cárcel, el que es todo corazón con los pobres…
¡Señor Jesucristo!
No había manera de que tu lección más importante entrara en la cabeza dura de los apóstoles.
Pero al fin entró, con la venida y la iluminación del Espíritu Santo. ¡Y qué bien la supieron transmitir a tu Iglesia! ¿La aprenderemos nosotros?…
Nadie quiere el último puesto dentro de las categorías del mundo.
Mientras que en tu Iglesia, y entre los que siguen tus pisadas más de cerca, es el sitio más apetecido…
¡Señor! Haznos querer ser los últimos aquí, para ser los primeros allá arriba…