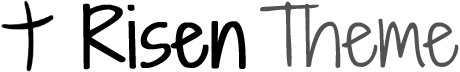Llevamos cuatro domingos —y cinco con el de hoy— pensando en la Eucaristía, preanunciada con la multiplicación de los panes y prometida por Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. La Liturgia de la Iglesia no hace nada semejante con ninguna otra página del Evangelio. ¿Por qué esta insistencia?…
Pues, sencillamente: porque la Iglesia sabe que en la Eucaristía tiene la fuente de donde dimana toda su vida, y sabe también que toda la vida de sus hijos —la de todos nosotros— debe desembocar siempre en la Eucaristía. O comulgamos y tenemos la vida de Dios, o no comulgamos y la vida de Dios está en nosotros casi agónica, si no muerta del todo…
El Evangelio de hoy nos hace ver el desenlace de aquella dramática discusión de Jesús con sus rivales en la sinagoga, cuando les aseguró: “Yo soy el pan bajado del cielo. Y si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida en ustedes”. Esta página nos declara la actitud de todos ante la Eucaristía, hoy como entonces.
A los escribas y fariseos, que llevaban la voz cantante en la sinagoga, les oímos decir: “Pero, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre?”. ¡Esto es un imposible!…
Otros —y esto es lo peor, porque éstos son discípulos—, que dicen lo que leemos hoy: “¡Qué duro y repugnante es este lenguaje! ¿Quién lo va a entender y aceptar?”…
Finalmente, vemos a los incondicionales que no dudan, como Pedro, el cual nos pondrá en los labios la última palabra de este drama.
Jesús está triste, vamos a hablar así. Se esperaba la reacción negativa de los jefes judíos. Pero no podía pensar que los suyos le iban a negar su adhesión y la fe. Por eso se queja ahora:
– ¿Esto que les he dicho les escandaliza? Pues, ¿Qué dirían si me viesen subir al cielo, donde estaba antes?
Jesús les tiende una mano, para que no les falle la fe y no se consuma la ruptura, porque entonces están perdidos, y les dice y aconseja:
– No hagan caso de las apariencias. El Espíritu es quien da la vida, y les pido que juzguen no según la carne, sino según el Espíritu. Mis palabras son espíritu y vida.
Judas, el que dentro de un año lo va a traicionar y entregar, es el primero en meter cizaña entre el grupo. Jesús se da cuenta, lo mira escrutador, y dice a todos disimulando con delicadeza:
– ¿Cómo es que hay algunos entre ustedes que no creen?…
¡A ver si Judas y otros se dan por aludidos!… Jesús pasea entre ellos su mirada dolorida, y continúa:
– Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí y creer en mí, si mi Padre no lo atrae.
Todo es obra de la gracia de Dios, que exige respuesta del oyente, que exige fe.
Aquellos discípulos disidentes no quisieron dar esta respuesta a la palabra de Jesús, y se marcharon despectivos, aunque Judas seguía en el grupo, pero cada vez más receloso y aleja-do espiritualmente.
Al ver Jesús cómo se le marchaban, se dirigió a los Doce, que estaban pensativos:
– ¿También ustedes se quieren ir y dejarme solo?
Menos mal que Pedro toma la palabra decidido, y responde en nombre de los compañeros fieles con unas palabras que expresarán la fe de la Iglesia en todos los siglos por venir:
– ¡Señor! ¿Y a quién vamos a ir? A nadie fuera de ti. Pues solo Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el santo y el enviado de Dios.
Cualquiera que sabe leer el Evangelio se da cuenta de que la popularidad de Jesús cayó vertiginosamente en Galilea. Si le llegaron hasta tomar por un alucinado y un loco. -¡Mira que ya es algo demasiado eso de decir que va a dar de comer su carne y beber su sangre!…
Éste es el doloroso Evangelio de hoy. Y somos nosotros los que podemos decir a Jesús como Pedro y con la primera Iglesia: “¡Señor, creo!”…, igual que podemos decirle con mu-cho retintín, como los incrédulos de la sinagoga: ¡Eso, eso… que lo crean otros, yo no!
Ante el misterio de la Eucaristía no hay más razones que valgan sino la fe ciega en la palabra de Jesús:
¡Creo, y basta!…
¡Lo dice Jesucristo, y tengo bastante!…
No veo nada, ¡pues, mucho mejor! Mayor gloria le doy a Cristo y mayor mérito tengo yo…
Si los otros dicen que esto no es más que un recuerdo de Jesús, yo me atengo a su Palabra, que me dice categóricamente y sin más explicaciones: “Esto es mi Cuerpo, ésta es mi Sangre”…
Sin embargo, el mejor acto fe será siempre la asiduidad en participar del sacrificio del Altar, en recibir la Comunión, y en adorar al Señor en el Sacramento, donde permanece por nosotros con presencia continua.
La Santa Misa, la Sagrada Comunión, la Visita y la Hora Santa son el apogeo de la fe. No hay miedo de que falle nunca el que hace de la Eucaristía el centro de toda vida espiritual…
¡Señor Jesucristo!
¡Gracias porque te nos diste de modo tan admirable, y porque te quedaste entre nosotros de manera tan amorosa!
Danos a todos una fe viva en el Sacramento del amor. Que la Misa dominical sea el centro de nuestra semana cristiana, la Comunión nos sacie el hambre que tenemos de ti, y el Sagrario se convierta en el remanso tranquilo donde nuestras almas encuentren la paz…
P. Pedro García, cmf.