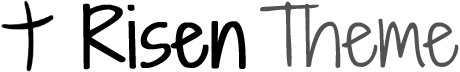Hay un episodio en el Evangelio que no se lee nunca sin que casi asomen las lágrimas a los ojos, por tanta ternura como encierra. Es el de aquella pobrecita mujer pagana a la que Jesús no le quiso hacer caso.
Tenía una hija enferma, y quería a todo trance curarla. Y, ¡qué suerte!, ese gran Profeta de los judíos, pasando la frontera de Israel, venía ahora hasta su tierra de Tiro y Sidón. Sin miedos ni complejos, se echa a correr detrás de él, gritando:
– ¡Señor, compadécete de mí!
Jesús, ni vuelve la cabeza para mirar. Pero ella, más atrevida cada vez:
– ¡Señor, mira que mi hija se ve atormentada cruelmente por un demonio!
La cosa era seria. El demonio no salía de alguien sin más ni más. El mismo Jesús había dicho que sólo uno más fuerte que el demonio es capaz de mandarle y someterlo. Por otra parte, si el tal demonio era una terrible enfermedad, nadie podría curarla sino uno que tuviera poder sobre ella.
La pobre madre no hace tanta filosofía como nosotros. Ella sólo sabe que Jesús es el único que puede ayudarla en esta ocasión. Pero Jesús permanece indiferente, ante el grito cada vez más fuerte:
– ¡Señor, compadécete de mí! ¡Salva a mi hija!
Los discípulos no entienden la actitud de Jesús, siempre tan bueno, y ahora tan desentendido.
– Señor, atiéndela, mira cómo viene gritando detrás.
Pero Jesús no cede. Aunque se le ve preocupado ante la voz angustiada de la mujer. Y les responde:
– Es que no he sido enviado sino a buscar las ovejas que se han perdido en Israel.
Al fin la mujer, corriendo cada vez más, lo alcanza y se le tira en tierra delante llorando:
– ¡Señor, ayúdame!
A Jesús se le parte el alma, pero quiere permanecer fiel:
– Mira, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros.
Y la mujer, rápida, porque el amor no se detiene ante nada:
– ¡Cierto, Señor! Pero también los cachorros se comen las migajas que caen de la mesa de su amo.
Jesús se rinde. No puede con su emoción. El corazón le traiciona, y responde:
– ¡Mujer, qué fe tan grande la que tienes! Anda, que tu hija se ha curado, como tú quieres.
Cometeríamos nosotros un grave error si pensáramos que Jesús hacía comedia, o poco menos.
No. Jesús no disimulaba. Jesús tenía conciencia de que no debía salir de Israel en el cumplimiento de su misión.
Por eso, ni tan siquiera predica en Tiro y Sidón. Diríamos que ha ido sólo a darse un paseo con los suyos para descansar. Ni podía predicar ni debía hacer milagros.
Pero el dolor y la angustia de esta mujer, junto con una fe inmensa, arrancan a Jesús el milagro. Y, además, adelanta el Señor, con un signo, la misión que trae al mundo: salvar a todos los hombres, a los paganos lo mismo que a los judíos.
Nosotros, al pensar en este hecho tan conmovedor del Evangelio, nos damos cuenta de cómo podemos vencer fácilmente a Jesucristo.
Si le tocamos la fibra más sensible de su corazón, como es la compasión, la bondad, va a ser incapaz de negarnos nada. Y nos dará algo más importante que la curación de una hija o las migajas contadas de unos cuantos favores…
Jesús nos dará algo muy superior, nos dará en abundancia el pan de los hijos, como es la salvación. ¿Qué nos pide a cambio? Lo de siempre.
Como vea en nosotros una fe sin límites en su poder, le arrancaremos cualquier milagro. La fe es lo primero que exige antes de realizar una curación cualquiera. Su elogio es siempre: “Tu fe te ha salvado”. Y su reproche es también siempre el mismo: “¡Gente de poca fe!”… “¿Por qué has dudado?”…
Como acudamos a Él con una confianza inquebrantable, el éxito con Jesucristo lo tenemos más que asegurado. La confianza es la llave que abre los tesoros del Corazón de Cristo. Así lo ha expresado la bella y clásica jaculatoria: “¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío!”.
Como nos presentemos ante Él con una humildad tan encantadora como la de esta pobre mujer que acepta ser llamada una perrita debajo de la mesa, Jesucristo no resiste. Se hace todo nuestro. Y es que la humildad consigue que Dios se abaje hasta nuestra pequeñez. Cuanto más se quiere subir el hombre, más se aleja hacia arriba Dios. Cuanto más se abaja un alma, tanto más desciende Dios para escucharla.
Como insistamos con constancia en la oración igual que esta mujer cananea, sin desanimarnos nunca, al fin lo tendremos todo, aunque parezca que de momento no conseguimos nada. Dilata Jesús en darnos lo que le pedimos, para tener el gusto de escucharnos mil veces…
La mujer cananea nos brinda uno de los ejemplos más luminosos de oración en todo el Evangelio.
Es una auténtica maestra en el arte de orar, en ese arte que es una gracia extraordinaria de Dios, porque sabiendo orar tenemos en la mano la llave de todos los dones de Dios.
¿Por qué Jesús nos insistiría tanto en la oración y la exigiría tanto en el Evangelio?…
Señor Jesucristo, si nos ponemos a echar apuestas contigo, ¿a que te ganamos siempre?…
Tú mismo nos diste las armas con qué vencerte.
La fe y la confianza, la humildad y la constancia en la oración no nos rinden a nosotros ante ti, sino que te rinden a ti ante todos nuestros gustos y deseos.
¡Señor Jesús, enséñanos a orar!…
P. Pedro García, CMF.