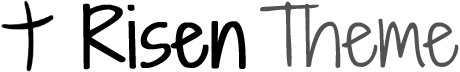Dos veces durante este año, en el cuarto Domingo de Cuaresma y en la fiesta del Sagrado Corazón, hemos relatado las parábolas de la oveja perdida y del hijo pródigo, que nos trae el Evangelio de hoy.
Pero, entre las dos, pone Lucas otra parábola que es encantadora. A lo mejor Jesús recordaba una escena que pudo contemplar de muchacho en cualquier casa de su Nazaret. El caso es que contaba:
* ¿No saben lo que le pasó a aquella mujer? Era muy sencilla, pobre, trabajadora, siempre en su casa, con todos los deberes que le imponía el ser esposa y madre. No tenía joyas, pero su mayor tesoro eran diez dracmas, esas monedas de plata que, aparte de su valor comercial, tenían otro muy superior, porque eran las arras que su marido le había entregado el día de la boda.
Las guardaba como su mayor tesoro. Las agarraba a veces para verlas de nuevo, las contaba una a una, y otra vez al estuche… Aquel día, igual: Una…, dos…, ocho…, nueve,…
Hasta que lanzó un grito que alarmó a todas las vecinas:
– ¡Que se me ha perdido una dracma! ¿Quién me la habrá robado?…
Se mete de nuevo en casa para seguir en la búsqueda. Y sí, sí, faltaba una…
Nerviosa, barre otra vez el suelo, revuelve el armario, sacude la ropa…, hasta que ¡Tliiiin!…, la moneda de plata que aparecía. La pobrecita mujer volvió de la muerte a la vida. Y ahora vuelve locas otra vez a las vecinas con sus gritos de júbilo:
– ¡Aléegrense conmigo, que he encontrado la dracma que se me había perdido! *
La conclusión que sacará Jesús es la misma que con las parábolas de la oveja perdida y hallada, y la del hijo aventurero que se escapó y volvió a la casa:
– Así, así hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que no por tantos justos que no necesitan convertirse…
Esto nos lleva a una reflexión obligada:
¿Puedo desconfiar de Jesucristo?…
¿Puedo tener miedo a Dios?…
¿Qué es más grande, mi culpa o la bondad misericordiosa de ese Dios que espanta a algunos?…
Nosotros nos hemos empeñado, muy equivocadamente, en pensar que el amor de Dios es como el nuestro: egoísta, interesado, justiciero. Nosotros decimos:
te amo, mientras tú me quieras;
te quiero, mientras tú no me hagas una mala jugada;
estaremos bien los dos, mientras tú te portes bien conmigo
Este es el lenguaje secreto de nuestro corazón.
No sabemos amar gratuitamente, desinteresadamente, sin esperar recompensa. Más, no concebimos un amor en medio de la ingratitud y hasta de la injuria.
Así de pobre es nuestro amor, y así nos hemos empeñado en que sea también el amor de Dios.
Afortunadamente, este amor de Dios para con nosotros es del todo diverso.
Dios ama de una manera completamente gratuita.
Dios ama no esperando nada.
Dios ama hasta cuando somos ingratos.
Dios ama hasta cuando se le ofende.
Dios ha dado su amor, y Dios guarda una fidelidad inquebrantable a ese amor que Él dio.
Por eso busca Dios al pecador. Y se alegra hasta la locura divina cuando reconquista un corazón que le falló.
Únicamente deja ese amor de ser bondadoso y misericordioso, para convertirse en amor ofendido, justiciero y vengador, cuando el que se apartó de Dios ha caído en la eternidad inmutable. Después de la muerte, cuando el alma ha elegido su destino final lejos de Dios, Dios la deja de su Providencia y cae en una condenación sin remedio.
Mientras tanto, Dios será el pastor que buscará con ansiedad a la oveja perdida.
Dios será como la mujer que no para hasta dar con la moneda de plata que es su tesoro.
Dios será, sobre todo, el padre que no aguanta el dolor hasta que ve volver al hijo alocado que se le escapó de casa…
Y cuando Dios ha recobrado esa oveja, o esa dracma, o a ese hijo, manda hacer una fiesta grande en el Cielo, anticipo de la que prepara ansioso para cuando llegue la entrada de quien ya no se podrá perder jamás…
Mientras no se tiene este concepto de Dios, la vida es para muchos una tortura.
Cuando se piensa de Dios tal como Él se revela en el Evangelio con estas tres parábolas de ternura sin igual, la vida adquiere su verdadera dimensión, y nos decimos: -Si me ama Dios, yo le amo. Y, como Él me ama siempre, siempre le amo yo también. Si me alejo de su amor, vuelvo siempre al amor que me sigue buscando. Sólo temo perder yo el amor que Dios no pierde nunca.
El Apóstol San Pablo nos lo dice de manera grave, pero lapidaria:
– Si nosotros le negamos, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo.
¡Amor de mi Dios, amor que me buscas siempre!
Siempre podré decirte lo de la conocida y repetida canción: “Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad”.
P. Pedro García, CMF.