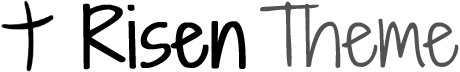¡Pascua de Resurrección! ¡Fiesta de nuestras fiestas! ¡Esplendor del mundo entero!… ¡Jesús, triunfador de la muerte, reina vivo para siempre!…
Y nosotros nos aprestamos a felicitar al vencedor:
– ¡Señor Jesucristo, la enhorabuena! Los tuyos te la damos de todo corazón.
Pero, al felicitarle, ponemos atento el oído, auscultamos el sepulcro vacío, percibimos la voz del que se ha escapado lleno de vida, y oímos que nos dice jubiloso:
* ¡Ya lo ven! ¡He resucitado! ¡Estoy otra vez con ustedes!
¡Soy yo mismo! ¡Soy Jesús! ¡No soy ningún fantasma, soy el mismo de antes, aunque tengo una vida nueva! ¡Soy yo! ¡No teman!
He vencido a todos los enemigos. Ya no me puede sujetar la muerte. El demonio es un muñeco en mis manos.
Empiezo a hacer nuevas todas las cosas. Hoy se pone en marcha un mundo mejor…
Conmigo me llevo hacia las alturas a toda la multitud de los salvados que estaban esperando mi muerte redentora.
Hoy se han derribado las puertas del Cielo que estaban selladas.
Abiertas del todo, por ellas entrarán todos ustedes un día. Tal como vayan muriendo, irán también traspasando sus umbrales para disfrutar conmigo de la vida eterna.
Dejen que sus cuerpos se corrompan si quieren en el sepulcro, porque el sepulcro no va a detener mi fuerza poderosa, y yo los sacaré de él con la misma naturalidad con que acaba de correrse la losa de mi tumba, inútil ya del todo…
Hoy he avanzado en mí mismo el último día.
Nadie me ha visto subir al Cielo, de donde han salido todos los Ángeles para recibirme a mí y a todos los redimidos que me he llevado conmigo.
Y de esta misma manera, pero visiblemente, ante los ojos aterrados de mis enemigos y de todo el infierno, me verá volver el mundo para cerrar su historia y renovar la creación entera, convirtiéndola en digna morada de los hijos de Dios.
¡He resucitado!
Y, aunque me subo al Padre, no los dejo huérfanos.
Allí estaré rogando por ustedes, enseñando al Padre mis llagas gloriosas por su salvación, dejando escapar por ellas mi Espíritu Santo, que derramaré abundantemente en vuestros corazones.
¡He resucitado, y con ustedes estoy!…*
¿Nos equivocamos si decimos que esto es lo que hoy escuchamos decir a Jesucristo?…
No, nos equivocamos, porque todo eso nos dicen de Jesús los Evangelios y los Apóstoles, testigos fieles del Resucitado.
Y esa es nuestra esperanza.
Porque si el corazón se nos prensó de dolor ante el Crucificado, hoy este nuestro corazón se esponja con la felicidad que le infunde la victoria de nuestro Redentor.
Pedro y Juan, los primeros en correr al sepulcro que las mujeres han contemplado ya vacío, ven y creen. El sepulcro vacío les abre los ojos para entender las palabras de Jesús, y que antes no había manera de que las comprendieran:
– Me entregarán a la muerte, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré.
Por su resurrección, Jesús ya no está sujeto a ninguna ley de tiempo ni espacio. Siempre y en todas partes nos podemos encontrar con Él.
A una súplica nuestra, Él se presenta de inmediato si quiere.
Y está en el Cielo, y está en Jerusalén y en Roma, y está en Tokio y en una selva africana, y está en los hielos polares y en cada pueblo de nuestra América. Está donde quiere y como quiere.
Está, sobre todo, en la Eucaristía. El mismo Jesús, sin dividirse, multiplica su presencia en cada Altar y en cada una de las Hostias consagradas, para venir también personalmente a cada uno de los corazones.
Nosotros, que sabemos esto muy bien, celebramos cada domingo la Eucaristía como una prolongación de la única fiesta de la Pascua, y esa Eucaristía nos hace presente al Resucitado en medio de nosotros.
Por eso el domingo cristiano es siempre una fiesta, y en él hacemos resonar el aleluya que nunca se nos cae de los labios:
– ¡Aleluya! ¡Alaben al Señor!
Nunca la alabanza divina sale de nuestras gargantas con más entusiasmo que en este día.
¡Sí, Señor nuestro Jesucristo! ¡De nuevo nuestra enhorabuena! ¡De nuevo nuestra felicitación!
En el día de tu triunfo, acuérdate de los tuyos que aún seguimos en la brecha.
Rey triunfador, ya no tienes que luchar por ti. Pero tienes que luchar por tu Iglesia. Tienes que luchar por cada uno de nosotros. Nos tienes que llevar a todos a tu victoria definitiva.
Que no nos espante la lucha.
Que no decaigamos en el camino.
Que perseveremos hasta el fin.
¡Tú, Señor Jesús, llévanos a la Gloria, donde reinas inmortal!…
P. Pedro García, CMF.